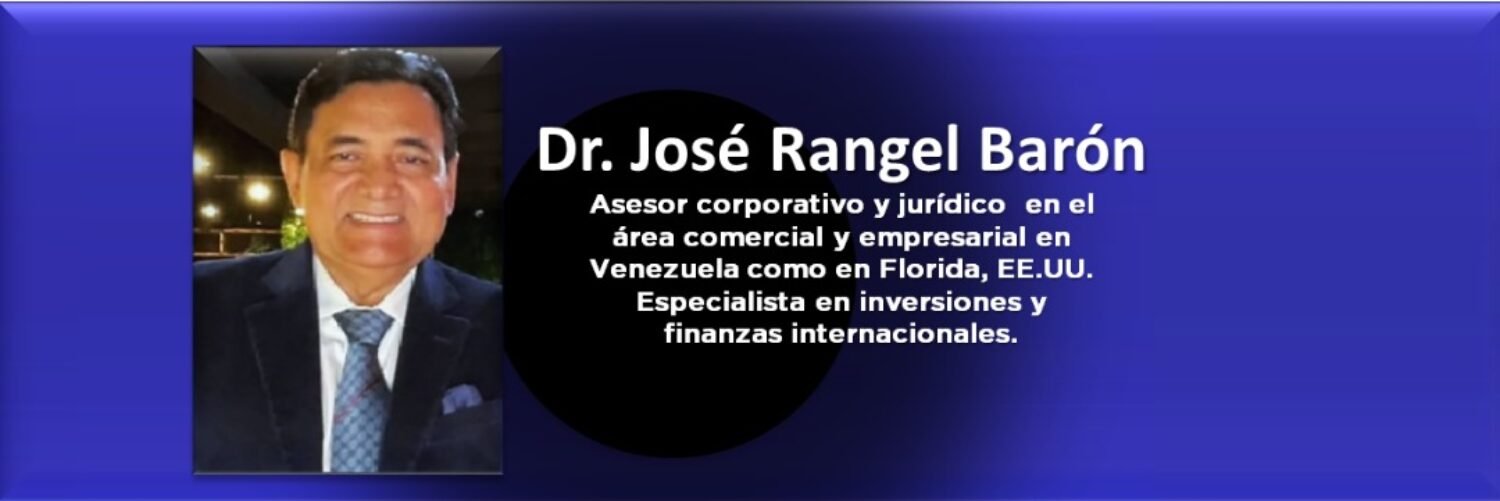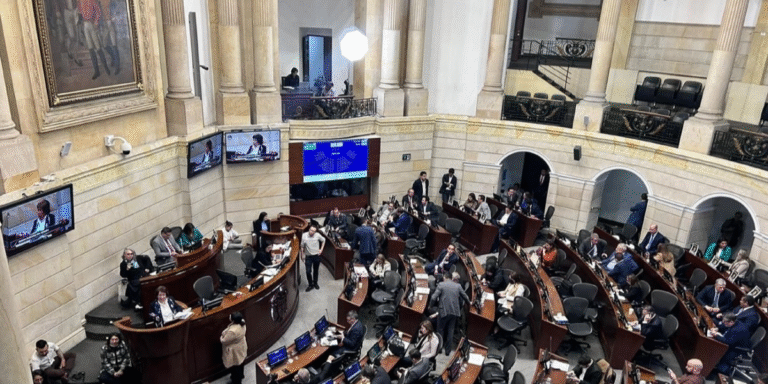Hace más de cincuenta años, en la finca “Las Taritas” en Venezuela, durante una jornada de formación política organizada por el partido Acción Democrática, un grupo de jóvenes líderes nos preparábamos con entusiasmo para una contienda electoral interna. Las críticas, rivalidades y murmuraciones comenzaban a surgir, como suele suceder en los escenarios de competencia. Fue entonces cuando el gran maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, con su sabiduría serena y su autoridad ética, nos ofreció una reflexión luminosa:
“Una verdadera sociedad política debe funcionar como una cooperativa de prestigio, donde se valore al otro como parte del mismo proyecto colectivo.”
Aquella frase, tan simple como profunda, quedó grabada en mi memoria como una lección de vida y de convivencia. Hoy, más que nunca, se hace urgente rescatar ese espíritu.
En el entramado de nuestras relaciones cotidianas, emerge una constante que parece definir, y a la vez distorsionar, el tejido de lo humano: la crítica sobre el elogio, la descalificación sobre el reconocimiento, la sospecha sobre la confianza. Vivimos en una era donde la emotividad se expresa con más fuerza en la reacción que en la reflexión, y donde las emociones negativas parecen tener un mayor eco en la conciencia colectiva que los gestos positivos de afirmación y gratitud.
Como advirtió el filósofo danés Søren Kierkegaard, “la vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a experimentar”. Y es en esa experiencia donde descubrimos que el miedo —padre de la reacción impulsiva— suele ser el combustible de muchas actitudes sociales que desacreditan más que edifican. El miedo al otro, a ser menospreciado, a ser superado, motoriza una cadena de juicios destructivos que erosionan la percepción positiva de los demás y, en consecuencia, de nosotros mismos.
Desde una mirada antropológica, podríamos afirmar que el ser humano ha desarrollado sistemas de convivencia basados en la cooperación y el reconocimiento mutuo. Sin embargo, en nuestra cultura contemporánea, marcada por la rapidez y la exposición constante, estos valores tienden a diluirse. Como diría el sociólogo Zygmunt Bauman, vivimos en una “modernidad líquida”, donde los vínculos se vuelven frágiles y la identidad, volátil. Y en ese contexto, la crítica se convierte en un modo de afirmarse ante la incertidumbre del ser.
Pero existe una vía alternativa, una ética que parte del aprecio y del valor del otro como principio de construcción social. “Nadie se realiza en la vida aislándose, sino ayudando a otros a realizarse”, escribió Paulo Freire. Esta afirmación nos sitúa ante la urgencia de desarrollar una cultura del reconocimiento, donde el elogio no sea un acto excepcional, sino parte de una dinámica constante de interacción humana.
¿Y si comenzáramos a hablar bien los unos de los otros? ¿Y si, en vez de destacar los errores, exaltáramos las virtudes? No como un acto ingenuo, sino como una acción revolucionaria, profundamente consciente del poder transformador de la palabra positiva. Como afirmaba Viktor Frankl, sobreviviente del horror y gran pensador existencial: “Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos”.
El reconocimiento no es adulación ni ceguera ante las fallas. Es, en cambio, una disposición ética que busca equilibrar la balanza emocional y perceptiva en favor del crecimiento colectivo. Es ver al otro como un reflejo de lo que aspiramos a ser. Es ejercer una mirada justa, capaz de valorar lo que se construye, lo que se intenta, lo que se sueña.
Porque como decía Simone Weil, “la atención absoluta es la forma más rara y pura de generosidad”. Y atender, en este sentido, es ver lo valioso en el otro y hacerlo visible.
Hagamos del reconocimiento una costumbre. Convirtámoslo en hábito cultural. Seamos portadores de una ética afirmativa. Solo así construiremos un mundo más justo, más humano y más bello.