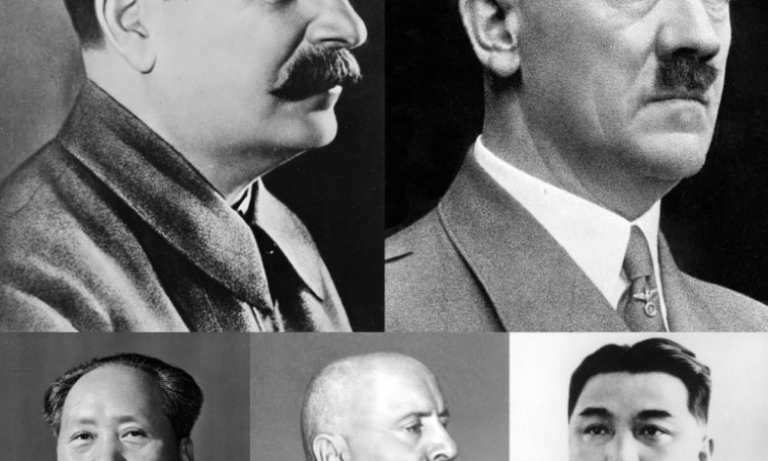El reciente atentado contra el senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay no puede entenderse como un hecho aislado. Es, más bien, una dolorosa expresión de un patrón estructural que ha acompañado a la vida política colombiana durante más de un siglo. Este evento trágico reactiva una memoria nacional herida, marcada por la eliminación sistemática de líderes que osaron representar una esperanza de transformación.
Nombres como Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán no son meros registros históricos: son símbolos de un ideal democrático interrumpido, rostros de una ciudadanía traicionada por las armas de la intolerancia, el fanatismo o el crimen organizado. En Colombia, como en muchos países en desarrollo de América Latina, la política ha sido secuestrada reiteradamente por intereses oscuros: mafias, cárteles, guerrillas, paramilitares y poderes fácticos que, en nombre de un supuesto orden o de una causa, no han vacilado en usar la violencia como herramienta de control social y político.
Este atentado confirma un diagnóstico inquietante: nuestras democracias aún no han superado la etapa de vulnerabilidad estructural que las hace propensas al autoritarismo y al uso sistemático del terror como arma de poder. No es solo Colombia quien sangra; es América Latina entera, con sus democracias jóvenes, débiles, muchas veces meramente formales, incapaces de garantizar el respeto por la vida, por la ley y por la convivencia pacífica.
La persistencia de estas dinámicas nos obliga a reflexionar sobre un fenómeno más profundo: la barbarie moral que subyace al uso de la violencia para eliminar al otro político, para frenar el disenso, para imponer agendas al margen del derecho y la razón. Estamos ante una región donde, con frecuencia, la fuerza bruta sustituye al argumento, y el miedo sustituye al diálogo.
La Nación –tanto la colombiana como las de todo el continente– no puede ceder a la resignación. Renunciar al ideal de una vida decente, democrática y justa es aceptar que el crimen defina el futuro. Por el contrario, es hora de imponer la fuerza de la razón sobre la razón de la fuerza, de restaurar el valor de la palabra, de la ética pública y de la institucionalidad como pilares de la convivencia.
Esta no es solo una reflexión. Es una alerta histórica. Los pueblos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo, y América Latina no puede permitirse seguir pagando el precio de sus deudas democráticas con sangre y silencio. La única revolución verdaderamente transformadora en este tiempo es la revolución moral: aquella que dignifique la política, reconstituya el tejido social y haga imposible la justificación de la violencia como instrumento del poder.
Porque sin memoria no hay justicia, y sin justicia no hay paz.